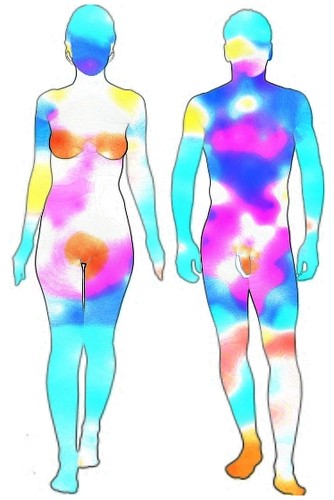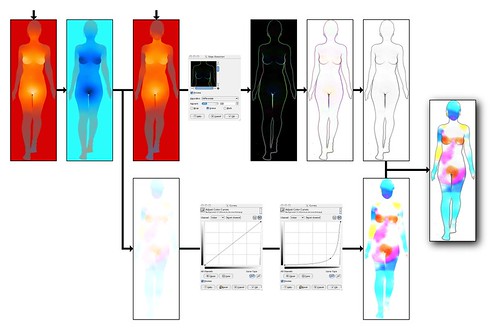Cuento agridulce de navidad (II)
(Leer la primera parte) Los primeros puntos fueron fáciles de conseguir: según salía del edificio me planté delante de una de las recepcionistas, le puse las bandejas debajo de la nariz y enseguida se adjudicó dos sandwiches sin muchos miramientos. 2×100 puntos, ¡chin! ¡chin! Con los vigilantes de seguridad no hubo tanta suerte. Supongo que un vigilante de seguridad masticando un triángulo de pan impone menos. En la calle daba por hecho que nadie iba a coger comida que a saber de dónde ha salido, por más que sonriese yo. De noche, que no se ve nada, qué porquería puede ser eso. Encima, lo de sonreír se me da regular, es de justicia admitirlo. Hago una prueba. Me echo a andar y paso junto a tres trabajadores en monos azules. A free sandwich, anyone? Please take one, it's free. Al menos me miran y me responden, pero no cogen nada. Resuelto como un misil balístico —ahora sí— cruzo la calle y llego a Southampton Street, justo bajo Covent Garden. Voy a por el mendigo en el que he depositado casi todas mis esperanzas. Espero que lleve ochenta o noventa días sin comer. Por lo menos. Si hay un sitio en Londres donde sé que vive un mendigo, es ahí. Siempre está ahí, sentado al abrigo del recoveco que forma un pilar de piedra, pegado al escaparate de una tienda pija de artículos caros de montaña. The North Face y todo eso. (Hostia, me acabo de dar cuenta mientras escribo esto de que el pobre vive cobijado contra un escaparate rutilante, y que al otro lado lo que hay expuesto es precisamente… un surtido glorioso y multicolor de anoraks y forros polares, cosas deliciosas de piel y de pelo y de borrego. Mierda.) Camino derecho hacia él, esquivando corrientes de peatones. A distancia, y antes de que haga yo algún gesto que delate mi intención, veo que me saluda cabeceando con las manos juntas, como si rezase. Farfulla algo que parecen agradecimientos. Caramba, no parece que sea yo el único, ni mucho menos, al que se le ha ocurrido regalar comida a un limosnero. Casi parece que el hombre estuviese acostumbrado a esto, que me estuviese esperando impaciente. Como si fuese a decir: ya era hora, ¿no? Yo ceno antes de las siete. Que no se vuelva a repetir. Y esta fue la segunda vergüenza de la noche: ¿acaso no he inventado yo la generosidad y el altruismo? ¿Qué me dices, que a alguien antes que a mí se le ocurrió dar comida a un sintecho? ¿Que no soy el mejor transeúnte que ha pasado por delante de este vagabundo? ¿Hago esto solo por vanidad? El mendigo me da las gracias varias veces. Insisto en que se quede con varios sandwiches, pero solo consigo que coja uno. Uno de salmón, claro. Me da las gracias otra vez. También me dice feliz navidad. Aceptamos barco. Muy probablemente este es el mismo mendigo al que vi cagando en la calle una vez. Perdón; pero si lo cuento todo, lo cuento todo. Fue a plena luz del día. Su casa, Southampton Street, es una calle muy transitada, semi-peatonal, en el corazón de Londres. Se bajó los pantalones y se puso en cuclillas en el borde de la acera, con ese culo blanquísimo casi tocando el asfalto. Aparté la vista y supuse el resto. A veces hay dos o tres vagabundos en esa manzana, pero hoy no hay más. Mientras intento recordar dónde he visto a más gente viviendo en la calle, oigo a alguien a mis espaldas: can I take a sandwich? Me vuelvo rápidamente, con las bandejas por delante. Una familia. La niña ha sido impertinente. O eso dice su madre. Solo que no ha sido impertinente; ha sido sincera y directa. Please, take as many as you want. I don't know what to do with them; my company bought too many. They are clean, there's nothing wrong with them! Consigo que cojan otro. Me dicen que han visto a varios mendigos sentados en la calle, más allá. Más allá es Covent Garden. ¿En Covent Garden? No lo creo. Pero camino los cincuenta metros y me paseo por la plaza y por el Apple Market (aquí llamo menos la atención porque casi podría pasar por un camarero de una de las terrazas). Gente sentada en la calle sí que hay, pero ninguno computa como mendigo, ni mucho menos. La señora no sabe distinguir entre vagabundos pidiendo dinero y parejas de estudiantes pelando la pava sentados en el bordillo de la acera. ¿Dónde están los vagabundos cuando se les necesita?, me digo. Bajando otra vez hacia Strand tropiezo con un vendedor del Big Issue (La Farola inglesa). Antes siquiera de que me de tiempo a escanearlo para determinar si se va a ofender si le ofrezco comida, a él ya le pita su radar y me está haciendo ademanes de agradecimiento. Marchando dos de queso. Y otra vez me desean una feliz navidad. Envalentonado por el éxito repentino, me pongo a cantar la mercancía (bajito) a la gente que pasa cerca de mí (free sandwiches!). Una pareja de incautos, mapa en mano, me pregunta por una estación de metro. Los mando en la dirección correcta e intento que se lleven unos piscolabis para el camino, sin éxito. Oh, we just ate. It's a pity. Otherwise… Fue la razón (o la excusa) que más oí de la gente: que ya habían cenado. Por Strand, en dirección a Trafalgar Square, mejora la cosa. Se me quitan un poco los reparos y voy ofreciendo. Cuatro amigos cogen varios bocatas. Busco a tres mendigos que veo a menudo. Nada más llegar junto a ellos, sin haberles ofrecido siquiera, me cogen las dos bandejas sin decir ni pío, sonriendo de medio lado. Su gesto no parece de desesperación ni de agradecimiento, sino de pura avaricia, de maldad. O eso me parece. Así que les doy una bandeja (aún con un montón de comida) y sigo caminando con la otra. (Continuará)